
“El presidente ha tomado algunas decisiones difíciles”, dice Leon Panetta, que fue secretario de Defensa de Obama después de Bob Gates y director de la CIA antes de David Petraeus. “Pero su historial no ha sido consistente, y lo que nos preocupa es que el presidente defina cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo en el siglo XXI, lo que no ha ocurrido. “Con suerte, lo hará”, añadió, reconociendo el tiempo que Obama ha dejado. “Sin duda, ella lo haría”.
En el primer viaje que hizo Clinton a Irak en noviembre de 2003, Petraeus, que en aquella época era general de dos estrellas a la cabeza de la 101.ª División Aérea, voló desde su base de campo en Mosul a la relativa seguridad de Kirkuk para dar parte a su delegación del congreso. “Ella tenía muchas preguntas”, recuerda. “Era el tipo de gesto que resulta muy significativo para un comandante en el campo de batalla”.
En viajes siguientes, a medida que él fue subiendo de rango, Petraeus le explicó sus planes de capacitar y equipar a las tropas del ejército de Irak, que precedió a la estrategia de contrainsurgencia en Afganistán. Funcionó para beneficio mutuo: Petraeus estaba creando vínculos con una destacada voz en el Senado; Clinton estaba puliendo su imagen como amiga de las tropas. “Ella actuó a la vieja usanza”, dice él. “Y lo hizo al establecer relaciones”. Cuando Petraeus fue enviado de regreso a Irak como comandante principal a principios de 2007, le entregó a cada miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del senado una copia del Manual de Campo de Contrainsurgencia del Ejército y el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos que editó durante un viaje al Fuerte Leavenworth. Clinton leyó su manual de principio a fin.
Aunque las reservas de Clinton en relación con el aumento de tropas eran válidas —la estabilidad que las tropas adicionales llevadas a Iraq no duró— su oposición, al igual que su voto a favor de la guerra, volverían a asediarla. En esta ocasión, fue Bob Gates el que lo invocaría de nuevo. En sus memorias, Gates escribió que ella les confesó a él y al presidente que su postura había tenido fines políticos porque entonces se enfrentaba a Obama en los caucus (Obama, escribió él, concedió “vagamente” que él también se había opuesto por razones políticas). Clinton lo hizo retroceder, le dijo a Diane Sawyer de ABC News que Gates “tal vez había malinterpretado el contexto o el significado, porque ella sí se opuso al aumento de tropas”. Su oposición, dijo a Sawyer, estuvo motivada por el hecho de que en aquel momento, la gente no iba a aceptar que la guerra escalara. “No estamos hablando de política en términos electorales, políticos”, dijo Clinton. “Estamos hablando de política en el sentido de que el pueblo estadounidense tiene que apoyar compromisos como este”.

Clinton en una gira por un cuartel del ejército estadounidense en Bagdad, en 2003, cuando aún era senadora con menor antigüedad de Nueva York y miembro del Comité de los Servicios Armados del Senado. Credit Dusan Vranic/AFP/Getty Images
“Necesitamos mapas”, dijo Hillary Clinton a sus asistentes.
Fue a principios de octubre de 2009, ella acababa de regresar de una reunión en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca. El gabinete de guerra de Obama discutía cuántas tropas adicionales debía enviar a Afganistán, donde Estados Unidos, preocupado por Irak, había permitido que los talibanes se reagruparan.
El Pentágono, informó ella, había usado mapas impresionantes con códigos de color para mostrar los planes de despliegue de tropas en el país. La atención al detalle hizo que Gates y sus comandantes dieran una imagen segura y bien preparada; el Departamento de Estado, que presionaba por que hubiera un “aumento de civiles” que acompañara a las tropas, parecía tímido en comparación.
En la siguiente reunión, el 14 de octubre, el equipo del Estado llevó sus propios mapas para mostrar el despliegue de un ejército de trabajadores auxiliares, diplomáticos, expertos legales y especialistas de campo que, se suponía, irían con los soldados hasta Afganistán.

La fijación de Clinton con los mapas fue característica de su mentalidad en el primer gran debate entre la guerra y la paz con la presidencia de Obama. Ella quería que la tomaran en serio, incluso si su departamento era menos importante que el Pentágono. Una forma de lograrlo era promover el envío de más civiles, el proyecto consentido de su amigo y enviado especial a la región, Richard Holbrooke. “Ella estaba decidida a que sus libros informativos fueran tan gruesos y meticulosos como los del Pentágono”, recuerda un asesor experimentado. Tampoco dudó en inmiscuirse en los asuntos del Pentágono, haciendo preguntas detalladas sobre la capacitación de las tropas afganas y expresando su opinión sobre los planes militares.
La fijación de Clinton con los mapas fue característica de su mentalidad en el primer gran debate entre la guerra y la paz con la presidencia de Obama. Ella quería que la tomaran en serio, incluso si su departamento era menos importante que el Pentágono. Una forma de lograrlo era promover el envío de más civiles, el proyecto consentido de su amigo y enviado especial a la región, Richard Holbrooke. “Ella estaba decidida a que sus libros informativos fueran tan gruesos y meticulosos como los del Pentágono”, recuerda un asesor experimentado. Tampoco dudó en inmiscuirse en los asuntos del Pentágono, haciendo preguntas detalladas sobre la capacitación de las tropas afganas y expresando su opinión sobre los planes militares.
Estaba decidida a no dejar ningún cabo suelto, y su determinación tal vez estuvo motivada por una profunda inseguridad sobre el lugar que ocuparía en la que sería la administración de la era moderna más centrada en la Casa Blanca. La mañana del 8 de junio de 2009, envió un correo electrónico a dos asistentes para decirles: “He escuchado en la radio que esta mañana hay una reunión del Gabinete. ¿La hay? ¿Puedo ir? De no ser así, ¿a quién vamos a mandar?”. El 10 de febrero de 2010, hizo una llamada a la Casa Blanca desde su casa, pero no pudo llegar más allá de la operadora del conmutador, quien no creyó que en realidad fuera Hillary Clinton. Cuando se le solicitó el número de su oficina para corroborar su identidad, dijo que lo desconocía. Al final, Clinton colgó llena de frustración y volvió a llamar a través del Centro de Operaciones del Departamento de Estado: “Como debe hacer una verdadera secretaria de Estado completamente dependiente”, escribió más tarde a un asistente en un tono de burlón de escarmiento. “No se permiten las llamadas por su cuenta”.
El debate de las tropas afganas, un drama de tres meses de egos en duelo, en el que hubo filtraciones de documentos e interminables deliberaciones, se describe comúnmente como una prueba de voluntades entre los comandantes militares del Pentágono y un presidente joven e inexperto, en el que Joe Biden hacía las veces de abogado del diablo de Obama. Aunque esa descripción es precisa, olvida mencionar el lugar que ocupó Clinton: al aliarse con Gates y los generales, ella le dio un contrapeso político a sus propuestas, así como un contrapunto optimista al escepticismo de Biden.
Su función no debe subestimarse: ella no inició el debate ni aportó ningún punto de vista diferenciador. Pero su apoyo sin reservas a la recomendación radical del General McChrystal dificultó que Obama eligiera una opción más moderada (posteriormente, Obama destituiría a McChrystal después de que sus asistentes hicieran comentarios despectivos sobre casi todos los miembros de su gabinete de guerra a la revista Rolling Stone; Clinton fue la excepción. “Hillary apoyó a Stan”, dijo al reportero Michael Hastings, uno de los asistentes de McChrystal).

Su apoyo sin reservas a la recomendación radical del General McChrystal dificultó que Obama eligiera una opción más moderada (posteriormente, Obama destituiría a McChrystal después de que sus asistentes hicieran comentarios despectivos sobre casi todos los miembros de su gabinete de guerra a la revista Rolling Stone; Clinton fue la excepción. “Hillary apoyó a Stan”, dijo al reportero Michael Hastings, uno de los asistentes de McChrystal).
“Hillary se mantuvo firme en su apoyo a lo que Stan pedía”, cuenta Gates. “Ella no dejó duda de que estaba lista para apoyar su solicitud del despliegue de 40.000 tropas. Después dejó claro que no solo estaba dispuesta a aceptar la cifra de 30.000 elementos porque yo la proponía. Ella, de cierta forma, era más radical en cuanto al aumento del número de soldados que yo”.
Gates creía que si él podía poner de su lado a Clinton; al presidente del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen; al comandante del Comando Central, David Petraeus; para que, incluyéndolo, conformaran una posición común, sería difícil para Obama negarse. “¿Cómo ignorar a estos cuatro estandartes de la seguridad nacional?”, explica Geoff Morrell, quien era secretario de Prensa del Pentágono en aquella época.
Así como Clinton por un lado se benefició de su alianza con los comandantes militares, por otro, les dio protección política. “Ahí está el detalle oscuro”, dice Tom Nides, su exsubsecretario de Estado para cuestiones administrativas y recursos. “Todos sabían que la querían de su lado. Sabían que si entraban a la Sala de Situaciones y ella estaba de su lado, había una gran diferencia en la dinámica. Con sus palabras, ella podía cambiar la dinámica en la sala”.
David Axelrod recuerda una ocasión en la que Clinton “empezó la reunión y en resumidas cuentas articuló su opinión; estoy seguro de que es una ocasión que recuerdan. No había duda de que ella quería darles todas las tropas que McChrystal estaba solicitando”. A pesar de ello, Clinton no siempre tenía la última palabra en cada debate. Después de acordar el envío de las tropas, Obama añadió una condición propia: que los soldados fueran desplegados tan rápido como fuera posible y retirados de igual forma, a partir del verano de 2011, una fecha límite que tenía posibilidades de ser más factible a largo plazo que una diferencia de 10.000 tropas. Clinton se opuso a hacer pública una fecha límite para la retirada, con el argumento de que aquello le revelaría los planes de Estados Unidos a los talibanes y los alentaría a esperar la salida de Estados Unidos, que, de hecho, fue exactamente lo que ocurrió.
En los últimos días del debate, Clinton también estuvo en desacuerdo con su propio embajador en Kabul, Karl Eikenberry, un general de tres estrellas retirado del Ejército que fue comandante en Afganistán de 2005 a 2007..
Las opiniones del embajador también diferían de las suyas en lo que respecta a la decisión de enviar más tropas, y lo puso por escrito. El 6 de noviembre de 2009, en un largo telegrama dirigido a Clinton (que después llegaría a manos de The New York Times) explicó de manera mordaz y convincente por qué la propuesta de McChrystal, que ella había respaldado dos semanas antes en una reunión con Obama, le endosaría a Estados Unidos “costos elevados con creces y una participación indefinida y a gran escala en Afganistán”.
La mayor parte del análisis de Eikenberry resultó profético, en especial, sus advertencias sobre la maltrecha asociación de Estados Unidos con el presidente afgano, Hamid Karzai. También incluía una estocada adicional porque él era un general de tres estrellas retirado del Ejército que fue comandante en Afganistán de 2005 a 2007. Clinton, que no había solicitado ningún comunicado, estaba furiosa, temía que pudiera acalorar el debate en el que ella y el Pentágono iban a salir vencedores.
Lo que el cable dejó claro fue a qué grado el debate sobre Afganistán estaba dominado por consideraciones militares.
Aunque Clinton sí hizo énfasis en la necesidad de negociar con Pakistán, el vecino de Afganistán, su apoyo reflejo hacia Gates, Petraeus y McChrystal significaba que no era partidaria de las alternativas diplomáticas. “Ella contribuyó a la sobremilitarización del análisis del problema”, dice Sarah Chayes, quien fue asesora de McChrystal y, posteriormente, del presidente del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen.
En octubre de 2015, la violencia constante en Afganistán y el legado del mal gobierno de Karzai obligaron a Obama a revertir su plan de retirar a los últimos soldados estadounidenses al final de su mandato. Unos millares de soldados se quedarían ahí por tiempo indefinido. Y en lo que respecta a la sugerencia de Clinton de aumentar la presencia de civiles, nunca se materializó.
Para Clinton, el episodio de Afganistán expuso la relación polémica entre ella y Eikenberry, uno de los pocos generales con los que ella no había hecho mancuerna. Eikenberry, un académico militar que se había graduado de Harvard y Stanford, era brillante, pero tenía la reputación de ser arrogante entre sus colegas. Clinton tenía una relación igualmente distante con Douglas Lute, otro teniente general del Ejército con un título de Harvard, quien también peleó con Holbrooke. “A ella le caen bien los impacientes: McChrystal, Petraeus, Keane”, comentó uno de sus asistentes. “Los que son verdaderos hombres militares, no estos generales de tres estrellas retirados que aceptan trabajos civiles”.

“A ella le caen bien los impacientes: McChrystal, Petraeus, Keane”, comentó uno de sus asistentes. “Los que son verdaderos hombres militares, no estos generales de tres estrellas retirados que aceptan trabajos civiles”.BAGHDAD, IRAQ – MARCH 03: US General David Petraeus (L). (Photo by Chris Hondros/Getty Images)
“No cabe duda de que el estilo más beligerante de la política exterior de Estados Unidos que ostenta Hillary Clinton está más a tono con el 2016 de lo que estaba en 2008”, dijo Jake Sullivan, su asesor principal en materia de políticas en el Departamento de Estado, quien desempeña el mismo cargo en su campaña.
Corría el mes de diciembre de 2015, 53 días antes de los caucus de Iowa, y Sullivan estaba en una reunión conmigo en la sede de campaña de Clinton en Brooklyn para explicarme qué forma le estaba dando ella a su mensaje en pro de una campaña dominada repentinamente por la seguridad nacional. La estrategia de Clinton, según me contó, tenía dos intenciones: explicar a los electores que ella tenía un plan claro para enfrentar la amenaza que representaba el terrorismo islámico y dejar expuestos a sus oponentes republicanos que carecían por completo de experiencia o credibilidad en lo que respecta a seguridad nacional.
Había buenas razones para que Clinton diera rienda suelta a su mano dura. Después de los ataques en París y San Bernardino, California, se había elevado la angustia de los estadounidenses de que hubiera un ataque importante a la nación. Una encuesta de CNN/ORC que se hizo después de lo que ocurrió en París demostró que la mayoría, el 53 por ciento, estaba a favor de enviar tropas terrestres a Irak o Siria, un cambio significativo en el sentimiento de cansancio hacia la guerra que había prevalecido durante la mayor parte de la presidencia de Obama.
Los candidatos republicanos hacían uso de metáforas apocalípticas para demostrar su determinación. Ted Cruz amenazó con hacer un bombardeo indiscriminado en las posiciones del Estado Islámico para comprobar si la arena del desierto podía arder; Donald Trump abogó porque se prohibiera el ingreso a Estados Unidos de todos los musulmanes “hasta que podamos determinar y entender su problema, y la peligrosa amenaza que representa”.
Sin embargo, esos arrebatos a favor de las acciones militares ante la opinión pública tienden a ser transitorios. Tres semanas después, la misma encuesta mostró un empate, de 49 por ciento, en cuanto al despliegue de tropas. Ni Trump ni Cruz comulgan con el envío de más soldados estadounidenses a Irak y Siria (ni tampoco Clinton, si hay que decirlo). En tal caso, ambos muestran un mayor escepticismo que Clinton acerca de la intervención y se muestran mucho más circunspectos que ella en lo que respecta a mantener los compromisos militares posteriores a la Segunda Guerra Mundial de la nación.
Trump proclama en voz alta su oposición a la guerra de Irak. Quiere que Estados Unidos gaste menos en respaldar a la ONU y ha hablado sobre retirar la cobertura de seguridad hacia Asia por parte de Estados Unidos, incluso si eso significa que Japón y Corea del Sur adquirirían armas nucleares para defenderse. Cruz, a diferencia de Clinton, se opuso a ayudar a los rebeldes sirios en 2014. Alguna vez estuvo a favor de las restricciones presupuestarias al Pentágono que proponía su colega aislacionista, el senador Rand Paul de Kentucky. Por consiguiente, tal vez la elección general presente a los votantes una elección desconocida: una demócrata de línea dura o un republicano renuente a pelear.

Por consiguiente, tal vez la elección general presente a los votantes una elección desconocida: una demócrata de línea dura o un republicano renuente a pelear.
Para frustrar la rebelión, cada vez mayor, del Senador Bernie Sanders de Vermont, Clinton niveló con cuidado su mensaje durante las primarias del Partido Demócrata para alinearse estrechamente con Barack Obama y su coalición basada en la diversidad racial. Pero a medida que se acerca la elección general, el acto de equilibrio con Obama será más difícil. “Habrá un enorme interés de la prensa para adelantarse a los resultados”, dice Sullivan. “Y puede convertirse fácilmente en un deporte que la distraiga de su capacidad para presentar sus argumentos a favor”.
Al mostrar sus verdaderas intenciones como futura comandante en jefe, Clinton no dudará en recurrir sin miramientos a su experiencia en el Departamento de Estado, tamizando las lecciones que aprendió en Libia, Siria e Irak en la enérgica forma de ver la vida que ha tenido desde la niñez.
El otoño pasado, en una serie de discursos sobre política, Clinton comenzó a distanciarse del presidente en materia de seguridad nacional. Dijo que Estados Unidos debería considerar el envío de más tropas de operaciones especiales a Irak de las que Obama se había comprometido a enviar, para ayudar a los iraquíes y kurdos a pelear contra el Estado Islámico. Ella se había declarado a favor de una zona de exclusión aérea parcial en Siria. Y describió la amenaza que representaba el EI para los estadounidenses en términos más crudos que el jefe de Estado.
Como suele suceder entre Clinton y Obama, las diferencias fueron más de rumbo que de grado. Ella abogaba de igual modo por el envío de tropas terrestres en el Medio Oriente. Clinton insistía en que su plan no constituía una desviación del plan de Obama, sino que simplemente era una “intensificación y aceleración” del mismo.
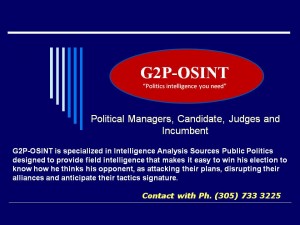
Firma especializada en Análisis de Inteligencia Política de Fuentes Publicas diseñada para proporcionarle inteligencia de campo que le facilita ganar su Elección al poder conocer cómo piensa su oponente, como atacar sus planes, perturbar sus alianzas y adelantarse a sus tácticas.
La pregunta sobre cómo concuerdan los instintos radicales de Clinton con el ánimo del país está en el aire. Los estadounidenses están hartos de la guerra y siguen mostrándose recelosos ante conflictos internacionales. Y, sin embargo, después del repliegue de los años de Obama, las encuestas muestran evidencias de que están igualmente insatisfechos con que su país proyecte la imagen de una fuerza desgastada, que controla su caída en un mundo de potencias ascendentes como China, imperios que resurgen como la Rusia de Vladimir Putin y nuevos actores letales, como el Estado Islámico.
Si la visión minimalista de Obama era una reacción necesaria al estilo maximalista de su predecesor, entonces tal vez lo que los estadounidenses anhelan sea una postura intermedia: el tipo de pragmatismo con cobertura de acero que Clinton ha estado perfeccionando toda la vida.
“El presidente ha tomado algunas decisiones difíciles”, dice Leon Panetta, que fue secretario de Defensa de Obama después de Bob Gates y director de la CIA antes de David Petraeus. “Pero su historial no ha sido consistente, y lo que nos preocupa es que el presidente defina cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo en el siglo XXI, lo que no ha ocurrido.
“Con suerte, lo hará”, añadió, reconociendo el tiempo que Obama ha dejado. “Sin duda, ella lo haría”.
Este artículo es una adaptación de “Alter Egos: Hillary Clinton, Barack Obama and the Twilight Struggle Over American Power”, que publicó este mes Random House.









